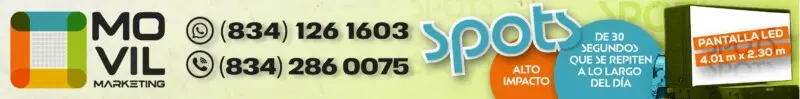Descubrí a Haruki Murakami por accidente, como si el destino se hubiera escondido entre los estantes polvorientos de una librería.
Era una tarde cualquiera, de esas sin pretensiones, cuando mis dedos tropezaron con un libro de portada sobria y título misterioso: Tokio Blues (Norwegian Wood). No sabía entonces que esa elección casi al azar marcaría un antes y un después en mi forma de leer, de escribir y hasta de sentir.
Me atrajo el título, sí, pero también esa melancolía latente que parecía emanar de las páginas incluso antes de abrirlo. Comencé a leerlo esa misma noche, sin expectativas, como quien tantea el agua con la punta del pie antes de zambullirse. Pero en pocas páginas, Murakami me había sumergido por completo.
No era solo la historia de Toru Watanabe, sino el silencio entre sus palabras. La manera en que la tristeza no era un accidente, sino un estado natural, una bruma constante que envolvía a los personajes. Reiko, Naoko, Midori… cada uno parecía llevar dentro una herida que no cerraba, y, sin embargo, caminaban con una dignidad casi poética. Era un universo íntimo, donde el dolor se contaba con una delicadeza brutal, sin melodrama, sin adornos. Solo verdad.
Murakami no gritaba, susurraba. Y en ese murmullo descubrí más sobre la soledad, el amor, la muerte y el tiempo que en muchos tratados filosóficos.
Me desarmó su capacidad de hacer que lo cotidiano —una canción de los Beatles, una taza de café, una caminata bajo la lluvia— tuviera un peso simbólico tan profundo. Como si lo esencial de la vida estuviera oculto en los resquicios del día a día, esperando ser descubierto por quien tuviera la paciencia de mirar.
Tokio Blues fue solo la entrada. Después vinieron Kafka en la orilla, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, After Dark, Al sur de la frontera al oeste del sol y así, 14 novelas del melómano japonés.
Cada libro era un portal hacia un mundo donde lo real y lo alucinado se entrelazaban con naturalidad, como si siempre hubieran coexistido. Murakami me enseñó que lo absurdo también podía ser hermoso, que el surrealismo no tenía por qué ser ajeno al corazón.
Es fascinante cómo musicaliza cada obra y que no solo uno lee, sino aprende de música, sobre todo de jazz.
Poco a poco, se convirtió en uno de mis autores de cabecera. No por moda, ni por prestigio, sino por afinidad emocional. Leerlo es como mirarse en un espejo hondo y sincero. Hay algo en su forma de narrar que coincide con mis propias grietas.
Hoy, cada vez que me siento perdido o desconectado, vuelvo a sus libros como quien regresa a casa. Y siempre encuentro algo nuevo, una frase que no había notado antes, una emoción que cobra sentido.
EN CINCO PALABRAS.- Música y lectura en uno.
PUNTO FINAL.- “Los libros no te salvan la vida, pero a veces te la devuelven”: Cirilo Stofenmacher.
X: @Mauri_Zapata