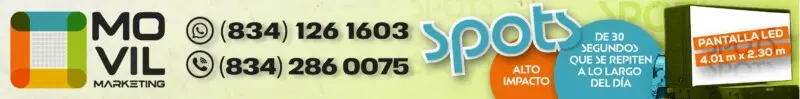En 2015, a sugerencia mía se grabaron en las paredes de la biblioteca Octavio Paz de Nuevo Laredo poemas del Nobel mexicano. Incluí un fragmento del dedicado Roman Jakobson: “Entre lo que veo y digo,/ entre lo que digo y callo,/ entre lo que callo y sueño,/ entre lo que sueño y olvido/ la poesía./ Se desliza/ entre el sí y el no:/ dice/ lo que callo,/ calla/ lo que digo,/ sueña/ lo que olvido./ No es un decir:/ es un hacer./ Es un hacer/que es un decir./La poesía/ se dice y se oye:/ es real./ Y apenas digo/ es real,/ se disipa./ ¿Así es más real?…”.
He pensando en esto ahora que leo La poesía de Fernando Fernández, opúsculo editado por el Seminario de Cultura Mexicana, dentro de su colección Semillero. Fernando Fernández es poeta y ensayista, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Visitó recientemente Nuevo Laredo para dictar una conferencia en el marco de la Cátedra Octavio Paz de la localidad.
Sólo el poeta penetra en el poema, decía Gonzalo Rojas. Lo cual no quiere decir que sólo los poetas disfruten los poemas, eso es un disparate. Acaso el chileno pensaba en el detenimiento que el poeta le depara, el cual incluye dos tiempos: el disfrute y la reflexión. Mayormente esto se lleva a cabo calladamente, pero cada tanto alguno da a la imprenta esas cavilaciones. En el caso del autor que nos ocupa, rápidamente se advierte en sus líneas el magisterio de David Huerta. Y lleva a cabo su tarea, como lo hace notar Carlos Ulises Mata: “Con un lenguaje sencillo en el que se alían la profundidad analítica y el entusiasmo crítico”.
Antes de ponerlos por escrito, el hombre producía poemas: “Desde su nacimiento, la poesía estuvo cerca de la música, si no es que fue con ella una sola cosa. Las más viejas canciones de origen popular, muchas de las cuales sobrevivieron en manuscritos o pliegos impresos de principios del siglo XVI, son piezas breves, de formas variadas e irregulares.”, nos dice Fernández.
A partir de aquél remoto origen, Fernando Fernández hace un repaso de la evolución del quehacer poético: la épica, la introducción del soneto al español, el Siglo de Oro, conjurando a Garcilaso, Góngora, Lope, sor Juana Inés de la Cruz, entre otros. También se ocupa del romanticismo y el modernismo. Explica los rudimentos de la rima (las rimas consonantes y asonantes, los sonetos, los alejandrinos y otras formas poéticas) e incluye ejemplos de versos libres.
Quienes conocemos su obra sabíamos que habría lugar para que nos compartiera un par de impresiones sobre algún poema de Ramón López Velarde, su estrella polar. Pero también conmueve que se haya ocupado del trágico poeta José Asunción Silva; los fragmentos escogidos harán que el lector vuele a consultar la obra del colombiano.
No puede abarcarlo todo. Nunca fue esa la intención, lo cita a manera de advertencia en los renglones iniciales. Se detiene en la poesía de Eduardo Lizalde, y para usar un verso suyo, es precisamente el hecho de que el encanto se rompa tan pronto, de que no podamos, aún queriéndolo, tener más… lo que duele.