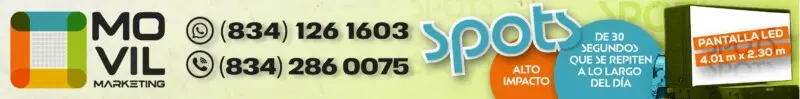El síndrome de la impostora y la autoestima de las mujeres.
Durante el 2019 Raquel Padilla Ramos, una de las historiadoras más importantes en el estudio de la etnia yaqui, en Sonora, fue apuñalada y asesinada por su pareja sentimental, frente al hijo de la académica e investigadora del Centro Sonora del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Como académica e investigadora, éste como muchos otros feminicidios, me impactó, porque es un ejemplo claro que las mujeres padecen violencia no importa la escolaridad, el nivel socio económico ni que sean profesionistas exitosas.
A lo largo del camino de la igualdad, las mujeres hemos logrado hacia afuera grandes logros en materia, económica, política, profesional, social y se han abierto espacio en lugares anteriormente vedados para su participación. Sin embargo, pese a los avances importantes, las mujeres no han logrado que lo profesional y laboral se traduzca en un cambio en su vida personal y familiar, incluso en ellas mismas.
La gran Marcela Lagarde y de los Ríos (2001), señala que las feministas de todo el mundo han descubierto que vivir en condiciones patriarcales daña a las mujeres, y que no son suficientes las acciones educativas, laborales y políticas para transformar positivamente la autoestima de las mujeres. En el abordaje de la autoestima, generalmente se trata como un tema de apoyo psicológico terapéutico, quizás otro desde el punto de vista espiritual, cursos, talleres, seminarios, medios de comunicación y en redes sociales.
Pero como asegura Lagarde, poco se ha hecho por modificar las estructuras que oprimen a las mujeres y las acciones reparadoras para estos daños causados a cada mujer, son generadas a través de otras mujeres, que están constantemente apoyando, fortaleciéndose unas a otras. Y se siguen sin atender las causas estructurales.
Para Lagarde, la autoestima es que cada mujer visualice y aprecie sus cualidades y habilidades vitales que las potencie. Sin embargo, tradicionalmente las mujeres hemos sido formadas bajo esquemas de desvalorización, menosprecio a lo femenino y en la creencia de que las mujeres no son buenas para ciertas áreas que no sean el cuidado y lo doméstico. Bajo esta perspectiva, se ha interiorizado la idea de no ser suficientemente buenas en lo que hacen. Esto es conocido como el “síndrome de la impostora”.
Los orígenes de este concepto datan de 1978, en que las psicólogas Pauline Rose Clance y Suzanne Imes describieron las experiencias de 178 mujeres, predominantemente blancas, de clase media-alta, que se sentían intelectualmente fraudulentas a pesar de sus logros. A partir de ahí el concepto ha estado basado en la idea de que las mujeres les toca trabajar en su autoestima y confianza en sí mismas.
Shari Dunn (2025) escribe que el síndrome de la impostora se ha convertido en una abreviatura cultural para la inseguridad, se nos ha dicho que es algo que se debe corregir desde el interior: una persistente creencia de que no estamos cualificadas o somos indignas, incluso cuando toda la evidencia apunta a lo contrario.
En realidad, el síndrome de la impostora es un síntoma de desigualdades sistémicas, afirma Dunn, es una respuesta a los entornos laborales llenos de prejuicios, exclusión y escrutinio constante de la competencia de mujeres y grupos minoritarios. Sin embargo, el síndrome se encuentra disfrazado de defecto interno de las mujeres en lugar de revisar los sistemas que perpetúan las desigualdades.
Shari Dunn y Marcela Lagarde concuerdan, que tanto la autoestima como el síndrome de la impostora no son problemas internos de las mujeres, sino que son resultados de ambientes donde prevalecen microviolencias, sesgos y exclusiones implícitas por género, raza o condición social y desigualdad de oportunidades.
Por supuesto que las mujeres tenemos que trabajar en nuestros aspectos internos, pero no debemos culparnos ni castigarnos por sentirnos inseguras o con baja autoestima. Cuando eso nos suceda debemos de analizar los ambientes laborales y sociales, de la presión que existen en estos para “ser mejores” y de competencias tóxicas que nos provocan constantemente no sentirnos suficientemente buenas en lo que hacemos. Nosotras podemos hacer trabajo interno, pero si no se modifican estos ambientes opresivos, seguiremos perpetuando y pagando por las inseguridades que son consecuencias de la desigualdad, la violencia y la exclusión.